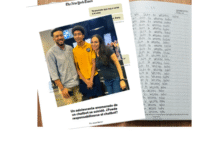Mi abuela, con su acento caribe, siempre decía “la letra con sangre entra”, una manera de expresar que aprender dolía. Es decir, que el proceso de enseñanza-aprendizaje para ser efectivo debía significar dolor y mucho sacrificio. Esta creencia se expandió en nuestras escuelas, haciendo que muchos docentes creyeran que cumplían su misión haciendo sufrir a sus estudiantes de distintas maneras. No me extraña que todavía hoy, en algunos círculos, se mantengan estas creencias, que buscan mayor éxito en el aprendizaje, pero logran todo lo contrario, maltrato.
Hoy sabemos que no es así. Aprender debe ser una experiencia placentera, en cuanto provoque emociones de bienestar. En ninguna etapa del proceso de formación debe haber irrespeto, descalificación, desprecio y maltrato que afecten la autoestima de los estudiantes. No es cierto que entre más soberbios y groseros sean los profesores, mejor enseñen, ni que entre menos se les entienda, más profundos sean sus conceptos.
La exigencia y la calidad académica no se pueden confundir con maltrato. Al contrario, cuanto más placer genere incorporar conocimientos, desarrollar habilidades, alcanzar un objetivo o responder a un desafío existencial, más efectivo será el proceso educativo. Esto exige una implicación emocional porque, como sabemos por los hallazgos de la neurociencia, para que haya efectividad se requiere crear experiencias de aprendizaje emocionantes y atractivas.
Cuando la experiencia educativa es placentera se genera mayor motivación, ya que cuando los estudiantes disfrutan de lo que están aprendiendo, es más probable que se sientan impulsados a participar activamente en el proceso de aprendizaje. También hay mejor retención porque los humanos tendemos a recordar mejor la información aprendida de manera placentera. Y, claro, hay mayor creatividad porque el placer fomenta la creatividad y la innovación, habilidades esenciales para el éxito en el siglo XXI.