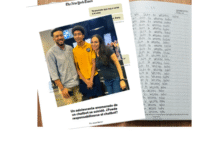Por: Alvaro Duque Soto*
Como en la fábula de Esopo, con los influencers digitales enfrentamos hoy un dilema: todos reconocemos que necesitan “cascabeles” —responsabilidad, regulación y criterio—, pero nadie sabe con certeza cómo colocárselos sin salir lastimado.
En la última década, el auge de las redes sociales ha reescrito las reglas del juego informativo. Los medios tradicionales, antes patronos absolutos de la conversación pública, atraviesan una crisis de credibilidad sin precedentes, desgastados por errores propios y vínculos cuestionables con poderes económicos y políticos.

En ese vacío, los creadores de contenido digital han tomado la delantera. Se han convertido en fuentes primarias de información para millones, en especial los más jóvenes, que se informan principalmente a través de redes sociales y voces digitales, casi siempre sin filtros editoriales ni procesos de verificación.
El desafío actual no consiste solo en captar la atención de las audiencias, sino en definir quién tiene el poder de decidir qué es noticia, qué es opinión y qué es propaganda. Cuando no se distingue bien qué es información de interés público, la democracia se debilita. Más todavía cuando líderes populistas celebran la “liberación” de la información del control mediático, o cuando figuras globales como Elon Musk proclaman que “todos somos medios”, sin percatarse de que se da un golpe fatal a los contrapesos básicos para una sociedad bien informada.
El problema de fondo, entonces, no es una pelea entre periodistas e influencers, sino el reto al que estamos enfrentados: decidir si preferimos información basada en hechos o viralidad, ética u oportunismo, transparencia o manipulación. Por ello el debate no puede reducirse a luchas de egos. Necesitamos una reflexión colectiva sobre el futuro de la información en democracia, donde todos los actores —tradicionales o digitales— rindan cuentas por igual.
Gatos sin cascabel
El caso de Gustavo Bolívar dejó claro lo que está en juego cuando los influencers operan sin transparencia. A comienzos de julio, el precandidato denunció una supuesta red de creadores digitales que recibían pagos para moldear narrativas políticas y desacreditarlo dentro del propio Pacto Histórico.
Más allá de la paradoja de que quien impulsó el uso de herramientas digitales para beneficiar al Gobierno ahora denuncie estas prácticas, preocupan dos cuestiones: el presunto desvío de recursos públicos para financiar estos contenidos y la forma como estos mensajes, disfrazados de opinión espontánea, han inundado las redes sociales sin filtros ni advertencias. Esto contribuye al desorden informativo y a la polarización, pues la ciudadanía no logra distinguir entre voces genuinas y contenidos diseñados para promover intereses particulares.
También te puede interesar: https://razonpublica.com/detector-humo-desorden-informativo-8-precio-oculto-datos/
Para abordar ese problema, Bolívar hizo una propuesta sencilla y hasta obvia: todo contenido político patrocinado debe identificarse de modo explícito con la etiqueta #PPP (Publicidad Política Pagada), como ya ocurre para radio y televisión.
Ese llamado generó todo tipo de reacciones. Algunos celebraron la iniciativa como un paso hacia la transparencia, otros le recordaron que plataformas como YouTube ya cuentan con etiquetas de patrocinio —que rara vez se respetan. Varios influencers, además, cuestionaron el intento de medirlos con la misma vara que a medios tradicionales, pese a que su alcance e impacto social y político son cada vez más determinantes.
La polémica puso sobre la mesa un problema estructural: la opacidad en la comunicación política digital. Cuando no se conoce el origen de los mensajes, ni qué intereses los motivan, el debate público pierde consistencia. Y si las redes son el principal escenario de deliberación, esa falta de transparencia pone en riesgo la calidad de lo que discutimos y decidimos como sociedad.
La confianza ciudadana se desgasta cuando la propaganda se presenta como opinión espontánea y cuando los mensajes más populares tienen efectos políticos, pero nadie responde por ellos. De ahí la necesidad de los “cascabeles”: mecanismos que ayuden a diferenciar lo que nace de una conversación legítima de lo que busca dirigirla desde intereses ocultos o pagos.

Cascabel 1: La autorregulación que apenas suena
La autorregulación entre los influencers en Colombia es más un ideal que una realidad, debido a la falta de soporte legal y mecanismos efectivos de control. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) lo ha reconocido: la ausencia de estándares claros limita la transparencia en la comunicación digital.
La Guía de buenas prácticas publicada por la SIC en 2020 sugiere el uso de etiquetas como #publicidad o #patrocinado, pero su adopción es voluntaria y sin fuerza vinculante.
A pesar de esto, ya hay iniciativas relevantes como el Latin American Influencers Council, una asociación que desarrolla un código de conducta enfocado en exigir transparencia en los patrocinios políticos con etiquetas claras como #PPP.
En el plano internacional, los avances son mayores. Por ejemplo, Francia, mediante la Autoridad de Regulación Profesional de la Comunicación Comercial (ARPP), impone certificaciones obligatorias para promover productos o ideologías. En Estados Unidos, grupos como los Creator Guilds han establecido códigos éticos vinculantes para campañas políticas.
Sin embargo, a diario vemos ejemplos de cómo los incentivos económicos prevalecen sobre los principios éticos. Frente a esto, podrían implementarse soluciones inmediatas: certificaciones voluntarias con incentivos concretos para quienes se comprometan con la transparencia, exclusión de campañas públicas para quienes incumplan y alianzas estratégicas con influencers éticos que puedan convertirse en embajadores contra la desinformación. Por supuesto, ninguna de esas salidas será efectiva sin consecuencias tangibles —económicas, reputacionales, legales—.
También te puede interesar: https://educalidad.com/educalidad-en-la-semana-de-la-ami
Cascabel 2: Las leyes que sí suenan fuerte
Hasta ahora, Colombia ha dependido de una autorregulación insuficiente, como si el mercado digital pudiera corregir por sí solo sus excesos. Es hora de debatir normas que reconozcan el impacto de los influencers y las plataformas en la vida pública. El objetivo no es censurar ni limitar libertades, sino protegerlas.
El Proyecto de Ley 394 de 2025, aprobado en su primer debate en el Senado, ya es un inicio. Reconoce a los creadores de contenido como profesionales, exige transparencia en los vínculos políticos o comerciales, impone multas por publicidad encubierta y obliga a certificar con el Invima los productos de salud o cosméticos que se promuevan.
Sin embargo, el proyecto no establece mecanismos claros para declarar patrocinios estatales. Además, omite la responsabiliad de las plataformas digitales para rendir cuentas. En Europa la Ley de Servicios Digitales (DSA) obliga a empresas como Meta y TikTok a publicar informes sobre cuentas suspendidas por desinformación, identificar bots y explicar cómo sus algoritmos inciden sobre contenidos políticos.
Lo mismo ocurre con el Estatuto del Consumidor. Aunque la SIC ha sancionado casos puntuales de publicidad engañosa, la ley no contempla a los influencers como sujetos regulados. En contraste, España impone multas de hasta 200.000 euros por no declarar contenido patrocinado, y la FTC en Estados Unidos exige divulgación clara y visible. Francia, Perú y Brasil también han expedido normas específicas para evitar abusos en la promoción de productos o en campañas políticas digitales.
Colombia no necesita copiar estas fórmulas, pero sí puede adaptarlas en un marco regulatorio. El tiempo de posponer el debate se acabó: en la antesala de las elecciones más digitalizadas de nuestra historia, el cascabel legal debe sonar con fuerza. Las reglas no limitan el derecho a opinar, lo hacen posible.

Cascabel 3: Una ciudadanía que aprende a filtrar el ruido
Si el ruido domina las redes y los influenciadores ocupan el espacio que antes tenían los medios, el gran desafío es el criterio. Por eso el cascabel más poderoso lo forja una ciudadanía capaz de filtrar el ruido. En este terreno movedizo, la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) no es solo una herramienta educativa, sino una necesidad colectiva que requiere políticas públicas sostenidas, no iniciativas puntuales.
La AMI enseña a leer el lenguaje estratégico de los influencers: la música emocional que enmarca sus mensajes, las confesiones calculadas para parecer espontáneos, los momentos precisos en los que publican para generar impacto. También enseña a detectar señales de alerta: cambios súbitos de postura política, uso coordinado de hashtags y mensajes repetidos en cuentas que simulan independencia. Ese sexto sentido no es intuición; se aprende.
Sin embargo, ningún esfuerzo educativo será suficiente si los incentivos económicos siguen premiando la viralidad sin transparencia. Para complementar esto, el Proyecto 394 propone un Fondo de Contenido Positivo financiado por plataformas e influencers, para que los modelos de negocio premien la honestidad y la verificación, no solo la polarización y el impacto.
En 2026, cuando enfrentemos las elecciones más digitalizadas de nuestra historia, el resultado no dependerá solo de los candidatos o de los partidos, sino de quién controle el relato en las redes. Influencers afines al Gobierno, activistas independientes, creadores de derecha y aspirantes al Congreso competirán por atención, influencia y votos. Algunos serán animadores del voto; otros, fiscalizadores del poder, y varios —como ya ocurrió en 2022— buscarán convertirse en legisladores. En ese escenario, distinguir entre contenido auténtico y propaganda encubierta será más urgente que nunca.
Los influencers no son una moda pasajera. Son las voces dominantes de una generación y actores centrales en la disputa por la atención pública. Puede haber más de 3.000 creadores relevantes hoy en Colombia, y al menos cuatrocientos hablan de política o temas públicos. Silenciarlos no es el camino, lo que se necesita es convertirlos en aliados de una democracia más sana. Entre el laissez-faire y la censura autoritaria hay un amplio margen para construir reglas que fortalezcan el diálogo público sin restringir la pluralidad.
La democracia digital no se protege sola. Por esta razón, deberíamos trabajar para que los tres cascabeles —autorregulación efectiva, legislación clara, ciudadanía crítica e incentivos alineados— dejen de ser una metáfora y empiecen a sonar donde más se necesitan: en el corazón mismo de la conversación pública.
*Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Turín (Italia). Ha sido docente e investigador de temas de comunicación política, periodismo y educación mediática e informacional. Miembro del equipo Educalidad.