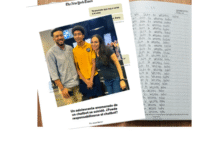Soy una niña. A comienzos de los 90, en un patio de juegos cartagenero otro niño me espeta: “saliste de mi costilla”. Asocio esa imagen -untada de la sustancia un tanto onírica de la memoria infantil- a un filme animado que también veía por esos días. Era un VHS de caja gris que correspondía, creo recordar, a una serie de representaciones bíblicas. En muñequitos, les decíamos. Ese, en particular, presentaba a un Dios omnipotente haciendo el mundo desde un impulso febril. Rememoro las imágenes: lavas repentinas y fuerzas acuáticas formándose por mandato de un patriarca divino. El mundo consolidándose, los animales emergiendo, la luz llegando. Adán, solitario, y luego esa deidad varonil, omnipotente, apiadándose del hombre que había hecho a su semejanza, y que para sosegarlo extrae a una fémina de su costilla. Y la serpiente, malévola, susurrándole a Eva que probara el fruto de ese árbol que Dios, en su soberanía, había prohibido. La cesión de Eva, la manzana mordida. Recuerdo la ira de ese Dios padre, la decepción, el pudor posándose sobre los cuerpos. Recuerdo la desolación, la pérdida, el arribo de la culpa, el asentamiento de la vergüenza, la ilustración del castigo. Y, al escarbar, retengo el foco en la moraleja. Qué hiciste, mujer.
NIT 900053562-1
Calle 25 # 69D - 51 Bogotá, Colombia
info@educalidad.com
+ 57 1 4163411
+ 57 310 2165831
POLÍTICA DE PRIVACIDAD, TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y USO DE COOKIES
Calle 25 # 69D - 51 Bogotá, Colombia
info@educalidad.com
+ 57 1 4163411
+ 57 310 2165831
POLÍTICA DE PRIVACIDAD, TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y USO DE COOKIES
Contáctanos: info@educalidad.com