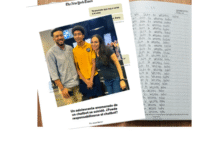Por: Alvaro Duque Soto*
En la edición 2025 del premio Deportista del Año de El Espectador, ocurrió algo impensable hace una década. Junto a pesistas, patinadoras, futbolistas, gimnastas, subió al escenario Samuel Felipe Ruiz, conocido como Sorumi, el primer ganador de la categoría “Gamer del Año”.
En parte, esto ocurrió porque la Ley 2507 de 2025 reconoció oficialmente como parte del Sistema Nacional del Deporte a los eSports, esas competiciones organizadas de videojuegos, con reglas, entrenadores y torneos. En síntesis, el Estado colombiano elevó el gamer a la categoría de atleta.

Esta celebración del talento juvenil en nuevas disciplinas es un justo reconocimiento que también debería obligar a pensar en los riesgos que comporta para la conversación pública el gaming, que en un sentido más amplio abarca desde el jugador ocasional de celular hasta el competidor profesional de eSports. Si el Estado ya lo reconoce como deporte, es nuestra tarea preguntarnos qué pasa con lo que se dice, se comparte y se cree dentro de esos juegos.
El tercer entorno del que casi nadie habla
Los videojuegos son hoy la más grande de las industrias culturales y el epicentro de una transformación silenciosa. Si la cultura del siglo XX giró en torno a Hollywood, el siglo XXI pertenece, sin duda, al entretenimiento interactivo. En 2024, el mercado de videojuegos alcanzó US$184.000 millones, casi el triple del cine (US$33.900 millones) y la música grabada (US$28.600 millones) juntos.
Pero el dato más importante no es el económico, sino el social. Estamos ante un cambio radical en el uso del tiempo, la atención y la vida social de millones de personas. Con cerca de 3.380 millones de jugadores en el mundo (diez millones activos solo en Colombia), casi la mitad del planeta habita estos ecosistemas digitales.
También te puede interesar: https://razonpublica.com/detector-humo-desorden-informativo-38-las-maquinas-sicofantes-matan-la-curiosidad/
Millones, sobre todo de jóvenes, pasan su tiempo libre en mundos que funcionan como una nueva plaza pública. En servidores de juego, chats de voz o comunidades de Discord, elementos como el avatar, la skin o los códigos de conducta crean un sentido de pertenencia tan fuerte como el de una tribu urbana. Es un lenguaje compartido que define gustos, valores y lealtades de una forma distinta a la de las redes sociales. En estas somos una audiencia que observa y opina. En el videojuego somos compañeros que actúan y colaboran.
Al compartir un objetivo y “protegerse” mutuamente en la partida, se crea un vínculo de convivencia mucho más fuerte que un like. Esa lealtad provoca que la pertenencia al grupo pese tanto que, al final, importa menos qué se dice que quién lo dice. Justo ahí, en esa confianza ciega entre compañeros de juego, el desorden informativo (DI) encuentra un inmenso caldo de cultivo.

Cómo se cuela el DI en el tercer entorno
El entorno gamer funciona como un ecosistema informativo propio. En los chats de los juegos, en Discord o en Twitch, circulan datos y opiniones con la misma fluidez que las tácticas de juego. Para muchos jóvenes, la voz del streamer de confianza o el consenso del clan pesan más que cualquier noticiero.
Este intercambio no es inocente. En algunos casos convierte la mentira en una mecánica de juego más. Hay grupos que organizan “misiones” para viralizar mensajes falsos y premian a quienes más los comparten. Desde esta lógica, las teorías de conspiración encajan con naturalidad porque se viven como una aventura en equipo. Allí “descubrir la verdad” se siente como si fuera subir de nivel.
Al mismo tiempo, este espacio fomenta la segregación. Ciertos servidores expulsan a quien piensa distinto o se atreve a cuestionar. Esto crea burbujas herméticas donde la información solo fluye si confirma lo que el grupo ya cree. Así, el DI no entra como un virus externo. Viaja a través de la lealtad y la necesidad de pertenecer al equipo. Por eso, vigilar tiempos de juego o la adicción es insuficiente. Para entender el problema real, es indispensable mirar qué se dice y qué se cree dentro de los juegos.
Debe tenerse en cuenta, además, que la frontera entre “solo es un juego” y la realidad se adelgaza cada vez más. En muchos videojuegos se mueven mercados millonarios. Comprar un objeto digital o sufrir una estafa allí tiene las mismas implicaciones legales que una transacción en el mundo físico (Ver recuadro: El vacío regulatorio).
Cada vez más, lo que sucede en un juego trasciende el entretenimiento y entra en el terreno de la economía y el derecho. La política tampoco es ajena. En 2024, la campaña de Trump entendió el potencial de estos espacios al tratar de coparlos con su mensaje de MAGA. Varios análisis señalan que eso le permitió llegar a hombres jóvenes que estaban desconectados de los medios tradicionales e incluso de buena parte de las redes sociales abiertas.
El poder del diseño: inmersión y control
Estas dinámicas no son accidentales. Los videojuegos seducen porque ofrecen algo que otros espacios de entretenimiento no dan, la sensación de que tenemos el control. A diferencia del cine, aquí el usuario decide —o cree decidir— el rumbo de la historia, lo que genera una conexión emocional difícil de romper. Sin embargo, esa autonomía convive con un diseño calculado de recompensas aleatorias y estímulos constantes. Al acostumbrar al cerebro a la respuesta rápida, el juego debilita la paciencia necesaria para tolerar la ambigüedad en el mundo real.
Esa simplificación se traslada a las narrativas. Muchos títulos reducen realidades complejas a un esquema de “buenos contra malos” repleto de estereotipos: latinos como criminales, rusos como villanos, africanos como primitivos. Algunos presentan versiones distorsionadas de conflictos históricos o promueven teorías conspirativas disfrazadas de ‘realismo alternativo’. Esa estructura maniquea, repetida cientos de horas, moldea la interpretación de los problemas sociales. La política, la migración, los conflictos empiezan a verse como batallas donde no caben matices y es obligatorio elegir bando.
También te puede interesar: https://educalidad.com/educalidad-en-la-semana-de-la-ami
A esto se suman riesgos reconocidos como la adicción. Desde 2019, la OMS clasifica el trastorno del juego como una condición capaz de aislar socialmente y reducir el tiempo dedicado a informarse o a conversar con personas que piensan distinto.
Si bien se han identificado casos extremos de personas que encuentran en el “tercer entorno” su único territorio habitable, generalizar sería absurdo. No todos los videojuegos son iguales. Y, por ejemplo, la evidencia científica no respalda de forma unánime que “los videojuegos violentos vuelven violentas a las personas”. Los gamers profesionales, por lo demás, rechazan los juegos pay-to-win porque destruyen la competencia justa basada en habilidad.
Como se explica en el recuadro “La otra cara del juego”, hay videojuegos que no solo no simplifican la realidad, sino que la hacen más compleja y nos obligan a pensar mejor. El reto está en entender en qué condiciones el diseño se vuelve problemático, porque lo que ocurre allí es una versión concentrada de nuestra cultura actual.

El Siglo Lúdico y la democracia en juego
El problema va más allá del diseño de juegos individuales. En un famoso manifiesto Eric Zimmerman acuñó el término “Siglo Lúdico” para describir cómo la lógica del juego ha colonizado casi todos los ámbitos de nuestras vidas. Hoy, la gamificación es una de las lentes que más usamos cuando interpretamos la realidad. Sin una alfabetización adecuada, este cambio amenaza con corroer la democracia, pues ha creado un esquema donde gran parte de la conversación pública se transforma en una partida de suma cero, un enfrentamiento entre “nosotros” y “ellos”, donde el objetivo es ganar antes que consensuar.
Además, la verdad, lo real, deja de ser un valor central y se convierte en un obstáculo. La desinformación, la manipulación electoral o incluso el revisionismo histórico ya no se perciben por algunos jugadores como faltas éticas, sino como “trucos ingeniosos” para derrotar al rival. Si un videojuego premia la astucia por encima de las reglas, la tentación de aplicar esa lógica a la política o al debate social crece.
Los mundos inmersivos, desde el Metaverso hasta las nuevas formas de realidad aumentada, amplían esta distorsión. Al pasar horas en entornos donde las reglas se reescriben con un clic, la frontera entre ficción y realidad se desdibuja. El revisionismo encuentra un terreno fértil y la posverdad se normaliza.
El riesgo es que la política imite los videojuegos, que la democracia misma empiece a funcionar como un juego de equipos rivales donde lo único que importa es la victoria, sin importar el costo para la verdad o la convivencia.
Lo que de verdad se juega cuando no apagamos la consola
La respuesta no puede ser el pánico moral. Si asumimos que el videojuego es un “tercer entorno”, la pregunta deja de ser cuántas horas se juega, para centrarse en qué tipo de ciudadanía se practica allí. Más que apagar la consola el desafío exige encender el pensamiento crítico. La Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) ofrece una ruta para habitar esos mundos con conciencia.
Las familias deben preguntar más por el contexto que por el tiempo que se pasa delante del videojuego. Con quién se juega, de qué se habla en los chats, qué mensajes se comparten. Preguntas sencillas sobre quién administra este servidor, qué pasa cuando alguien piensa distinto o de dónde sale un dato pueden romper la inercia de aceptar todo sin pensar. Por su parte, el sistema escolar tiene la tarea de sacar el videojuego de la carpeta del “ocio” y analizarlo como producto cultural, al igual que el cine o la literatura.
Desde las instituciones, la Ley 2507 de 2025 y la ley de entornos digitales seguros (2489 de 2025) abren ventanas muy valiosas. Es momento de incluir la ciudadanía digital en los planes de formación, involucrar a los gamers profesionales como referentes de responsabilidad pública y exigir a la industria mayor control sobre los discursos de odio y sobre el DI.
El premio que Sorumi recibió es también la aceptación de que una parte decisiva del tiempo de la población más joven del país transcurre en las pantallas de los videojuegos. Ignorar ese espacio de socialización política, donde se define en quién confiar y qué rechazar, sería un error grave. La democracia también se disputa en ese “tercer entorno” y necesitamos herramientas para que ganar allí no signifique destruir al rival, sino aprender a convivir mejor juntos.
*Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Turín (Italia). Ha sido docente e investigador de temas de comunicación política, periodismo y educación mediática e informacional. Miembro del equipo Educalidad.